(A mi hermano Diego Medan)
25 de abril de 2011
A principios de 2001, se estaban cumpliendo seis meses de mi incorporación al Instituto Hidrográfico Delta, donde trabajaba con un contrato de medio día.
Me habían ubicado (después de mucho buscar dónde meterme), en una pequeña oficina, con vista al parque, lindera al centro de procesamiento de datos.
El lugar era agradable: una sucesión de pabellones dispersos en un pinar, transitados por técnicos y becarios que le daban el atareado aspecto de un campus universitario.
El primer jueves de mayo se inició con un mal presagio. A pocos minutos de llegar, recibí una llamada del director envuelta en una amabilidad muy sospechosa. Era éste un hombre de mediana edad, extremadamente cortés, que lucía en su escritorio de nogal una hermosa colección de pipas, aunque no fumaba. El diálogo no fue extenso.
-Me he tomado la libertad de llamarlo porque tenemos un problema en la estación monitora de Fredes. El personal de allí no lo pudo solucionar, y ya se acumulan tres semanas de mediciones sin procesar. Necesito que vaya para allá y deje las cosas andando nuevamente. Serán sólo cuatro o cinco días. – Concluyó.
La perspectiva de internarme una semana en un rincón perdido del Delta no me sedujo en lo más mínimo. Frío, barro, incomodidades de todo tipo, y sobre todo, mucho tiempo perdido en el país de los mosquitos, era todo lo que podía esperar.
No tuve éxito. El mandamás, como buen burócrata, descartaba mis argumentos con una sonrisa, mientras ofrecía un café excelente.
-¿Y por qué no envía a Javier o a algún otro?-¡Pero si ni siquiera me conocen!
- Peor para ellos. Además, Sr. Medan, sería para usted una buena ocasión para visitar la tierra de sus ancestros, si es que son ciertas esas aburridas historias que siempre nos cuenta de su familia isleña del arroyo Paycarabí.
Era evidente que ya había tomado la decisión antes de consultarme. Al despedirme me informó:
-Mañana a las ocho saldrá de la Estación Fluvial un transporte de la Gobernación. Tienen órdenes precisas de no zarpar sin usted, por lo cual le sugiero que sea tan puntual como acostumbra. El miércoles a la misma hora lo irán a buscar a Fredes y lo traerán de regreso.
El “transporte” de la gobernación resultó ser un pequeño barco de carga, lento e incómodo, que me dejó en el muelle de la estación Fredes después de cuatro horas interminables. El patrón me advirtió:-Hasta aquí llego, el calado no me permite adentrarme en ese arroyo que ve allí, el Yebirí. Son diez minutos de remo, o espere a que vengan por usted, en una o dos horas. Puede usar ese bote, que es de la estación.
Elegí remar, y después de una media hora de esforzarme en el estrecho arroyo que corría en medio de los juncos, llegué por fin a la estación hidrográfica.
No es mucho lo que puedo mencionar de mi estancia allí: me recibieron muy bien, me alojaron en una casa de madera cerca del muelle, que tenía varias habitaciones frías y húmedas. La pequeña cocina, con una salamandra a leña, era el único rincón habitable.
El trabajo me requirió una mañana, y me encontré entonces con cuatro días por delante sin absolutamente nada para hacer.
 El tiempo era muy bueno y decidí explorar las numerosas sendas que tenían como punto de partida el edificio de la estación. La floresta era muy densa, los caminos bordeaban el arroyo, cruzaban puentes de troncos o llegaban a pequeñas lagunas tapizadas por plantas acuáticas.
El tiempo era muy bueno y decidí explorar las numerosas sendas que tenían como punto de partida el edificio de la estación. La floresta era muy densa, los caminos bordeaban el arroyo, cruzaban puentes de troncos o llegaban a pequeñas lagunas tapizadas por plantas acuáticas.-Algunos dicen que también está volviendo el yaguareté. Yo no he visto ninguno, aunque los vecinos río arriba juran haber visto tigres. Para mí sólo son cuentos.
La primera tarde de exploración la traté de emplear para un reconocimiento de la geografía del lugar, sobre todo para formarme una idea de la red de caminos, ya que no había ningún mapa ni nada parecido. En diferentes lugares vi señales claras de que esa zona en otras épocas había sido más habitada que en la actualidad: restos de puentes, muelles abandonados, y ruinas de casas ya prácticamente tapadas por el monte.
Visité una que aún tenía en pie algunas paredes. Cerca de la costa sobresalían del suelo las cuadernas de un bote, que me hicieron pensar en un esqueleto. Debajo de los pilares de lo que había sido una vez una casa de madera, se adivinaban en el barro algunos enseres, inclusive juguetes para niños pequeños.
Frente a la escalera, sobreviviente a las mareas y al abandono, persistía un rosal, que me sugirió la imagen, lejana en el tiempo, de una habitación humana, con su secreta historia, y del bullicio de juegos infantiles en un jardín ganado al monte con infinitos trabajos. Transcurridos los años y el olvido, sólo quedaban en pie unas pocas flores decididas a vivir, flores que tal vez años atrás fueron atendidas por cuidadosas manos femeninas.
Durante el segundo día, que amaneció nublado y destemplado, mis caminatas me llevaron a un gran edificio de dos plantas, al estilo de un chalet inglés, que tenía enfrente una antena de radio. Allí funcionaban un centro médico y una pequeña biblioteca. Frente al muelle había un teléfono público. Llamé a casa, y una voz cálida y los parloteos de las dos niñas resaltaban aún más la sensación de irrealidad, de estar sumergido en un páramo perdido entre riachos y pantanos, donde la civilización está en franca retirada, y el mundo salvaje recupera paulatinamente su lugar.
Al volver a la estación el tiempo pareció mejorar, el frío había cedido y el sol se filtraba en la espesura, mejorando los colores de la vegetación.
A la tarde hice un largo camino río arriba hasta llegar a un bosque de nueces de pecán.
Primero vi las huellas, y después tuve el primer avistamiento de un ciervo de pequeña alzada, que desapareció de inmediato en la floresta. El ruido de ramas apartadas súbitamente, se dejó escuchar en varias direcciones, por lo cual supuse que no era un animal aislado.
A la noche, el entrerriano, mientras encendía la salamandra, me escuchó pensativo y luego comentó acerca de los ciervos:
-No sabía que estaban tan cerca. Parece que se están extendiendo. Verá usted, si la comida abunda, tarde o temprano el tigre va a llegar también.
Al día siguiente decidí intentar con la pesca. Don Gastón me prestó una caña, me indicó dónde encontrar lombrices, y salí a probar suerte. Hice un largo trayecto pasando el bosque de pecanes, hasta el recodo del riacho que se ensanchaba en una laguna llena de camalotes y de juncos.
La naturaleza se mostraba allí en todo su esplendor, una brisa suave acercaba al río un concierto silvestre de pájaros, insectos y de toda la variada fauna de los invisibles habitantes de la laguna.
La primera vez que probé con mi caña, el sedal se enredó en las ramas de un sauce de la orilla, y tuve que bajar a recuperar la línea. Al subir, observé un detalle del paisaje que antes no había notado: al costado del camino, pasando un inseguro puente de troncos, se destacaban en la espesura varios pinos muy altos, árboles anómalos allí, y entre ellos se entreveía lo que parecían ser las ruinas de una chimenea de ladrillo.
Me acerqué a curiosear, y me encontré frente a una casa totalmente envuelta en enredaderas y helechos, cercada por la selva. Parecía abandonada, pero una puerta se abrió, y bajó por la escalera un anciano de avanzada edad. Era de estatura media y tenía una barba enmarañada blanca como su pelo. Sus ojos claros tenían una expresión desconfiada y cordial a la vez.
Nos presentamos, y se notaba que no estaba acostumbrado a hablar. Su nombre era Julien Dufieu. Al escuchar el mío, dijo pensativo:
Hace muchos años conocí una familia Medan en el Paycarabí. ¿Tendrían algo que ver con usted?
-Gerardo Medan, mi padre, se crió allí.
-¡Usted es hijo de Gerardo! Lo recuerdo muy bien, a él y a su hermano Eberto. Con Emilita eran los más chicos, tendrían unos diez o doce años. Emilita era la que mejor manejaba el carro. Yo por ese entonces era muy joven y era mi primer trabajo en la plantación. Había también otros dos hermanos mayores, no recuerdo los nombres, que ya trabajaban en la quinta de don Francisco, quien vendría a ser entonces su bisabuelo.
Me siguió contando algunos de sus recuerdos de juventud, que giraban en torno a don Francisco, un personaje muy respetado en la zona. Finalmente, se acordó de la hora y me dijo:
-¿Por qué no se acerca a la tarde a visitarme? Le haré probar una caña de durazno que es mi especialidad. No deje de venir.
Volví lentamente a la estación. Durante el almuerzo, le comenté al entrerriano que al fin había encontrado una persona viviendo en la zona, y antes que le diera detalles dijo:
-Veo que se cruzó con el francés. Es una especie de ermitaño, vive escondido en su guarida y no se da con nadie. Pueden pasar meses sin dejarse ver. Tendrá su historia para ser así, pero que yo sepa no se la cuenta a nadie.
Aún el sol estaba alto cuando enfilé nuevamente por el camino del naranjal. Por momentos la vegetación era tan densa que producía la sensación de viajar por un túnel verde muy oscuro, bordeado de cañas y helechos y siempre inmerso en los sonidos armoniosos de la selva, cambiantes pero constantes. Al pasar por uno de los tantos puentes de troncos, que se mantenía en pie quién sabe por qué misterio, tuve la sensación de alguna presencia cercana, incierta y difícil de localizar.
Bruscamente la floresta se había silenciado, y percibía hacia la derecha un rumor casi imperceptible de rozamiento de ramas y hojas. Los pájaros parecían haberse mudado a otro lado.
Seguí caminando, y al poco tiempo vi los pinos y me orienté hasta la casa de Dufieu.
Pero había llegado muy temprano, el dueño no estaba. No tuve tiempo de aburrirme, porque a los pocos minutos llegó del rumbo de río arriba. Llevaba un viejo sombrero y una escopeta de dos cañones.
-¡Ya está usted aquí! Espero que no haya tenido que esperar mucho.
-Recién llego. ¿Estaba cazando?
-No hay mucho para cazar por aquí.
-¿Entonces está armado por si aparece algún tigre?
Se rió, pero no muy convencido. Me pareció que su mirada seguía seria.
Ya adentro, conversamos largamente sobre los años de su juventud en la quinta de mi bisabuelo. La caña de durazno prometida era algo turbia y con un claro regusto a alcohol medicinal, pero a su fabricante le agradaba, y lo volvía más comunicativo.
Al fin me pareció oportuno volver a preguntarle:
-No me contó todavía porqué anda armado por estos lados.
-Mire usted. -Dijo muy serio. –Yo le había dicho que don Francisco, su pariente, era un hombre de respeto, una especie de juez de paz a quien todos acudían para requerir su consejo. En la región estaban establecidas varias familias de franceses, y era frecuente que si había un litigio, le presentaran el caso para que diera su veredicto. Era de pocas palabras, la mayoría de las veces, era suficiente que escuchara los problemas y las cosas se encaminaban solas.
“Era muy culto y no necesitaba alzar la voz para hacerse obedecer. Su mirada era imposible de sostener cuando estaba enojado por algo. Para mí, que me tuve que criar sin padres, casi a la intemperie, tenerlo como una especie de padrino me daba seguridad, y con el tiempo me fui ganando su confianza.”
“Doy muchas vueltas, pero estoy llegando a lo que quería contarle. Un día de mucho calor, al caer la tarde, emprendimos con don Francisco el cruce al otro lado de la isla, donde se estaba haciendo un desmonte. En esos tiempos, el tigre andaba por todas partes, por eso él llevaba siempre una vieja escopeta, de esas que se cargan por el caño. Yo tenía mi machete al cinto. Después de una media hora, pasamos al lado de una lagunita, y el sendero volvió a internarse en la selva. De pronto sentimos un silencio muy raro.”
“A la vuelta del camino, nos encontramos de improviso con un soberbio yaguareté, parado en un tronco caído, que parecía estar esperándonos. Nos detuvimos como si hubiéramos chocado con una pared. Yo estaba paralizado, y no atiné ni siquiera a tirar del machete. Don Francisco se llevó lentamente la escopeta al hombro, apuntó y apretó el gatillo. Pero el disparo falló, sólo se escuchó el chasquido seco del percutor, que enfureció al tigre: emitió un bramido que daba miedo, y se replegó para saltar.”
“Estábamos a unos tres metros, se veían todos los detalles de su hermosa piel amarilla manchada, que dejaba entrever poderosos músculos; sus garras afiladas, la cabeza felina armada de colmillos en su boca entreabierta, y dos ojos terribles que brillaban como tizones, fijos en el hombre de la escopeta.”
“Fue sólo un instante, pero para mi interior fue mucho tiempo que transcurría lentamente. Como en los sueños, quería correr, pero no podía moverme.
Entonces el hombre bajó el arma, y avanzó decidido hacia el tigre, como si quisiera atropellarlo.”
“Pensé que se había vuelto loco. La fiera, tal vez intimidada por esa mirada que no podía sostener, retrocedió, desapareciendo de un salto en la espesura.”
“Tuve la visión de más de 100 kilos de músculos y garras volando como una exhalación, sin hacer ruido casi, un apagado rumor de patas acolchadas en la hierba, y nada más”.
“Don Francisco se limitó a comentar que iba a tener que llevar a componer el arma. A mí me costó mucho reaccionar para seguir caminando, y después estuve dos o tres días algo enfermo por la impresión, sin querer salir. Son cosas que no se olvidan y marcan a uno para siempre”
Hablamos un rato más de otros temas, me despedí y lo dejé pensativo, aceitando su arma, a la luz dudosa de una lámpara de kerosén.
Ya era de noche, sin luna y casi sin estrellas; el camino era una galería verde muy oscuro, sólo iluminada por los reflejos del río. La humedad avanzaba y de a trechos el agua, donde se podía ver, estaba ribeteada de niebla fría. Por todas partes se escuchaban los animales silvestres y pájaros alborotados en sus dormitorios. La selva entera se echaba a dormir, adornada por alguna que otra luciérnaga.
En este ambiente, me dije, el pasado parece más real que el presente. Tenía que repetirme, para poder creerlo, que al día siguiente el barco me devolvería a un mundo más abstracto, donde me esperaba una familia y los ruidos de una ciudad, lejos del sereno latir de la selva.
Me quedé pensando en lo curioso del destino, que después de tres generaciones, dispuso que en una encrucijada perdida, encuentre el reflejo de la voz de mis mayores, que no llegué a conocer.
Cerca del bosque de pecanes, volví a percibir la sensación de estar siendo seguido. Me detenía y no escuchaba nada. Seguía andando y nuevamente algo parecía moverse en la floresta.
Estaba haciendo frío, y se me ocurrió que podía volver y pedirle prestada a Dufieu su escopeta, sólo por precaución. Pero descarté la idea por exagerada.
Seguí caminando lentamente, con la incertidumbre de no saber si esa presencia, por ahora invisible, podría estar esperándome en algún lugar, al acecho.
Me detuve al reconocer la saliente de la raíz de un ciprés en el medio del camino.
Aspiraba la fragancia de las madreselvas, y a mi alrededor sólo veía sombras.
Trataba de adivinar la existencia real que persiste oculta bajo formas difusas, pero no podía ver con claridad.
Me parecían mucho más nítidas las imágenes de mi ilustre pariente, que se abrieron paso a través de la noche del tiempo, desde una época primitiva, donde no había teléfonos y se acarreaba el agua en baldes desde el río.
En alguna parte, la luna estaba saliendo. La bóveda negra del sendero, después de bordear una laguna, se ensanchaba después de un recodo. Al fondo se veía una abertura en las sombras, enmarcada por reflejos plateados.
Con la luz, el silencio se hizo más intenso. Hasta el río parecía contener la respiración.
No sabía qué podía encontrar adelante, pero tuve en ese momento la sensación, inexplicable, de haber pasado antes por lo mismo.
El silencio rebotaba en todos los rincones de la oscuridad. Me pareció entonces escuchar internamente una voz, una voz sin palabras, que me recordaba a la de mi padre, por esa combinación sutil de serenidad y semblante alegre.
Entonces entendí lo que debía hacer, en ésa o en cualquier otra circunstancia futura.
La noche estaba muy tranquila, y se dejaban ver algunas estrellas. Apreté el paso, y salí hacia el claro de luna que me esperaba, a la vuelta del camino
Fernando Medan




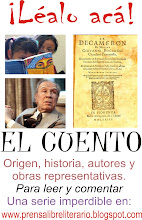

No hay comentarios:
Publicar un comentario